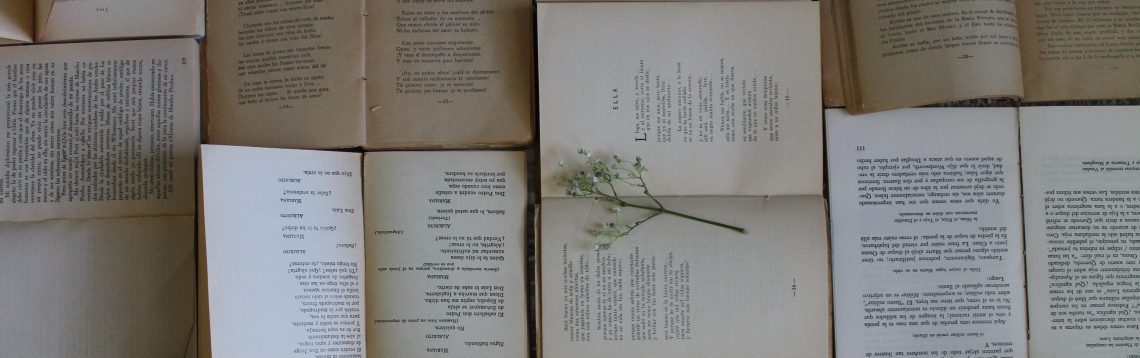En este magnífico lugar, en el corazón de un pueblo mágico de la Sierra de Puebla, pasé cuatro semanas de mi verano 2018 para trabajar y disfrutar de los paisajes. Todas las mañanas nos parábamos a disfrutar del café local de Cuetzalan con frijoles, tortillas y pan dulce. La mayoría del tiempo, no sabíamos con qué clima nos íbamos a topar; una fuerte lluvia sin frío, un calor húmedo que sin ser sofocante te calentaba, un clima templado con una neblina encantadora, o un suave viento con temperatura ideal. Todos los días fueron distintos, especiales. Por las tardes disfrutábamos de mangos con chamoy o dulces típicos que nos regalaban. A donde quiera que viéramos, encontrábamos colores vivos; el verde de las hojas, de los árboles, el azul del cielo, el café del bambú, el rojo de las flores, el blanco de la neblina. La diversidad lingüística me sorprendía; se escuchaba el español en los huéspedes, el náhuatl en la población, y el nahuañol en algunos compañeros. Convivimos con gente trabajadora, creativa, sonriente y diversa. A pesar de las tareas que nosotros teníamos como propósito, nos aseguramos de establecer buenas relaciones con la gente, con la naturaleza, y con nosotros mismos. Por cuatro semanas nos dejamos envolver por la magia de Cuetzalan.

Este camino empedrado y marco de hojas te lleva al hotel ecoturístico “Tosepan Kali,” que está hecho principalmente de bambú. Tosepan se encuentra en su propio ecosistema, con su singular flora y fauna que decoran al acogedor hotel. A sólo diez minutos en combi, el centro del pueblo mágico de Cuetzalan te conecta con la cultura y el arte de las calles y de su gente.

Octavio, nuestro guía y amigo, se encuentra en la foto. Ese día, nos estaba contando sobre la abeja Pisil Nekmej. Nos dijo que estas pequeñas abejas negras son de origen mexicano y no tienen aguijón. Ninguno de nosotros sabía de la existencia de estas abejas. También nos contó que es una tradición y herencia de la cultura náhuatl la cosecha de miel de estas abejas. Aparte de tener un sabor exquisito con propiedades completamente naturales, esta miel tiene propiedades medicinales. Esta cosecha también forma parte de la cooperativa que lleva el hotel donde nos quedamos – un lugar realmente mágico y lleno de sorpresas.

Pensé en el Realismo Mágico. ¿Así se podría representarlo? Calles empedradas que la naturaleza interrumpe para agregar verde al suelo donde pisamos. No importa qué condición física tengas, no importa si hay escalones, subidas, bajadas, o una calle normal – simplemente no te cansas de caminar; no terminas de caminar. Un cielo azul que te oculta la hora del día, que te hace ganar el tiempo (en vez de perderlo). Las calles coloridas podían tomar rumbos diferentes para llevarte a lugares únicos. Esas manchas blancas eran huellas del tiempo, un recordatorio de que nada en esta vida permanece intacto; el toque de realidad en el pueblo tan mágico.

Mi papá me acompañó por una noche en la aventura que Cuetzalan me estaba regalando. Le dije que no creería la naturaleza que estaba a punto de encontrarse; tan verde, tan rica, tan indómita y tan imponente. El hotel se había construido en total armonía con la naturaleza.



Ella es Aurelia, una de las mujeres con quien trabajamos. Una mujer llena de alegría, siempre con un chiste o una historia para contarnos. Ese día nos habían invitado a comer, y mientras caminábamos de una casa a otra, nos encontramos con este bloque de flores. Arrancó sus favoritas y me las dio; “estas flores crecen siempre. Las flores me ponen contenta, y te pondrán contenta a ti también.” Cortó más, contando a cuántas personas más le regalaría flores ese día. Me imaginé que esa sería su rutina; caminar, cortar flores, ser feliz, trabajar, disfrutar a la familia. Ah, eso y hacer una bebida que ella le llama “Chingadazo” porque cuando te lo sirve en un pequeño vaso, te lo tienes que tomar así – de chingadazo. Lo preparaba con cualquier fruta que tuviera cerca y nos dijo que la vida era mejor con chingadazos. No supe si se refería a la bebida o a los chingadazos de la vida. Pero pensé que era bonita su forma de ser feliz, ¿no? Con flores y chingadazos.

La Poza Verde en Xochitlán tenía agua cristalina y un sol encantador. Sólo uno de nosotros se atrevió a meterse al agua fría; los demás nos conformamos con la vista.
“Encontramos un nuevo recorrido y queremos que ustedes nos hagan el honor de probarlo como nuestros primeros aventureros” nos dijo nuestro guía y amigo Octavio. Ninguno se opuso, ninguno preguntó qué tipo de recorrido era. Nos adentramos a la naturaleza indómita del sitio, caminando en silencio por paisajes inolvidables que nos alentaban a seguir. Yo nunca fui una grande aventurera que sabe controlar sus miedos, ni me esperaba el recorrido que ya había empezado. Otro de nuestros guías nos pidió que saltáramos de un precipicio al agua. “Es broma, ¿verdad?” le pregunté con una risa que delataba mi miedo. Ningún guía se rió, ninguno de mis compañeros alegó. No lo podía creer, yo sólo quería seguir caminando sin tener que hacer nada riesgoso. Uno a uno los vi echarse al agua mientras mis nervios aumentaban. Estuve a punto de pedirle al último guía que me empujara porque no iba a poder saltar, pero deduje que eso era más peligroso que simplemente saltar, y entonces salté. “No lo vuelvo a hacer” me dije a mí misma cuando saqué la cabeza del agua. Fue una experiencia única, pero la adrenalina nunca me ha motivado demasiado.
Cuando rogué que ese fuera nuestro único reto, nos encontramos con una corriente de agua que descendía por una roca. Yo no quería volver a saltar. Cuando sacaron una soga y la amarraron a uno de los troncos, me di cuenta de que no íbamos a saltar; que íbamos a descender. Más que aterrorizada, estaba enojada. Nadie nos había dicho que tendríamos que hacer esto en el recorrido, porque de ser así, yo me habría negado rotundamente. Esta vez, no esperé a que todos los demás lo hicieran. Después de ver al primero de mis compañeros descender, les dije que yo quería ser la siguiente. No me acuerdo cuantas veces me resbalé, ni cuantas veces juré que ese iba a ser el final de mi vida si soltaba esa soga. Tampoco me acuerdo de como descendí, pero después de lo que pareció una eternidad, me encontré finalmente abajo. El miedo, el enojo y los nervios se me iban pasando cuando veía paisajes nuevos y vibrantes.
Cuando acabó el recorrido, el guía nos preguntó qué nos había parecido. Yo no quise confesar todos los miedos que sentí, ni todas las lágrimas que me guardé, pues supuse que las sonrisas tan genuinas que había tenido frente a los paisajes hablaron lo suficiente. Le dije que jamás lo volvería a hacer, pero que me alegraba de que lo había podido vivir.