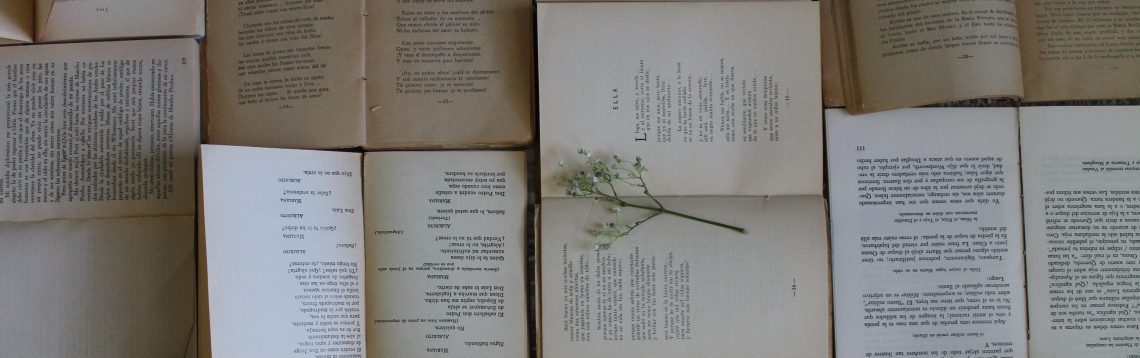No recuerdo un verano en el que haya pasado tanto tiempo con él, pero cuando lo fui a visitar en agosto de antaño, decidimos irnos un par de días a San Miguel de Allende, haciendo una parada en el camino por Querétaro. Encontramos un hotel pequeño pero bien ubicado y muy pintoresco para pasar la noche y visitar viñedos al día siguiente. Cuando terminamos con los viñedos, nos encaminamos hacia Peña de Bernal (ese enorme y hermoso monolito en el encantador pueblo de Bernal), y mi papá me recordó, una vez más como cada vez que nos subíamos a la camioneta, que, si nos asaltaban en el camino, que los dejáramos llevarse todo lo que quisieran sin forcejear y que por nada del mundo levantáramos la vista para ver quiénes eran los asaltantes. Comenzar un viaje con ese constante recordatorio de la inseguridad que existe en las carreteras de México no es nada grato, por supuesto, pero después, cuando pusimos música para distraernos, se nos fue esa horrible sensación de que estábamos en peligro. Me alegro tanto de que mi papá y yo tengamos gustos musicales tan parecidos (sobre todo en tiempos cuando el reggaetón está de moda) — la buena música definitivamente hace los viajes en coche mucho más amenos y es una de las mejores maneras de conectar con las personas.
Llegamos al pueblito y nos paseamos por las calles viendo las artesanías y el paisaje tan increíble bajo el cielo azul. Los dos tenemos problemas de espalda, así que, cuando se nos hizo difícil seguir caminando cuesta arriba, decidimos pagar una especie de mototaxi muy curioso (era una mezcla entre un carrito de golf y una vespa) para que nos acercara a la Peña de Bernal. Mi papá ya había estado ahí antes, pero yo no, y fue impresionante ver aquel monolito que se encuentra entre los más grandes del mundo. Compramos unos mojitos —bastante buenos, la verdad, a pesar de haberlos comprado en un puesto en la calle— y caminamos para acercarnos aún más al monolito. No teníamos intención alguna en subirlo, claramente. Para empezar, no estábamos preparados ni con la vestimenta correcta, ni con zapatos adecuados, estábamos tomando alcohol (o sea, nos estábamos deshidratando con los mojitos, lo cual es contrario a lo que comúnmente se hace a la hora de hacer senderismo) y aparte ya habíamos caminado lo más que nuestras pobres espaldas nos habían permitido. En vez de ascender, nos sentamos en una de las rocas que, aunque estaba hasta abajo, seguía siendo parte del monolito, y le pedimos a un ambulante que nos tomara una foto. Es una fotaza.
Nos terminamos la mitad de nuestros mojitos sentados y después paseamos un poco más, pero cuando el atardecer empezó a acecharnos, decidimos descender al pueblito una vez más en el mototaxi para encontrar dónde comer. Encontramos un restaurante precioso en una de las principales calles del pueblo y yo, como la costumbre más vieja de la que me puedo acordar, pedí unos fideos secos para comer, incapaz de probar alguno de los exóticos platillos que había en el menú. Coronamos la tarde con un tequila acompañados de un viento fresco después de una tarde de calor, y después volvimos al hotel para tomar té en el jardín y mojar los pies en la alberca. Mi papá le gritó a algún vecino (nunca nos enteramos cuál) que por favor controlara a su perro porque estaba arruinando la serena noche con ladridos insoportables. Estábamos exhaustos, pero nuestro viaje veraniego apenas había comenzado.

Paula Tece 7/21/2020 para el Mundial de Escritura.